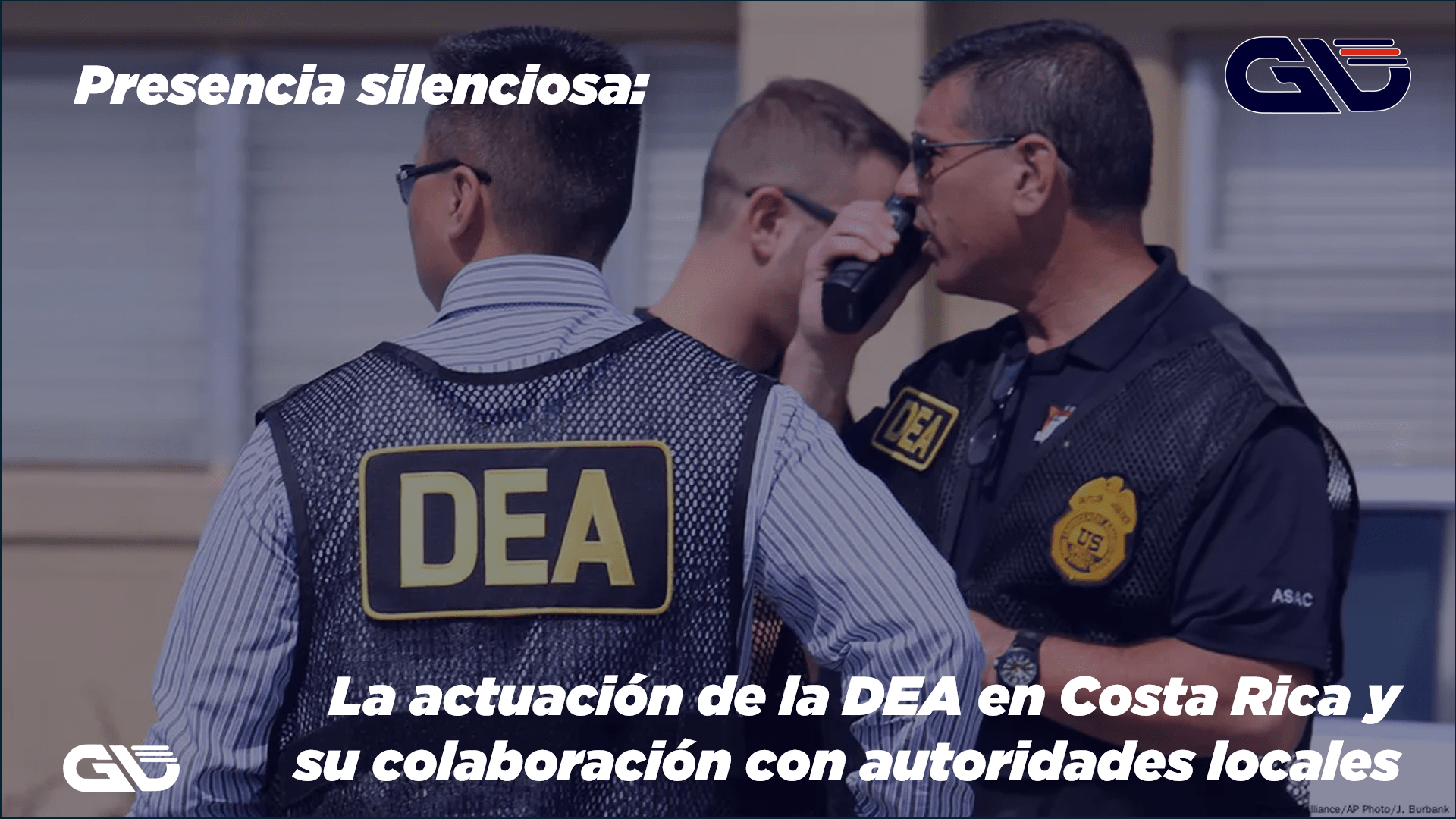Presencia silenciosa: La actuación de la DEA en Costa Rica y su colaboración con autoridades locales
Aunque muchos insisten en reducir la presencia de la DEA en Costa Rica a maniobras políticas o supuestos llamados de figuras locales, la realidad es otra: la DEA no responde a agendas populistas ni actúa por presión mediática. Su operación en territorio costarricense es constante, estructurada y coordinada desde hace años, al amparo de convenios bilaterales y bajo una lógica de inteligencia transnacional que va mucho más allá de cualquier coyuntura política.
Especialista en Crimen Organizado y Agencias Internacionales
En Costa Rica, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no se libra en solitario. Desde hace décadas, el país ha mantenido un acuerdo estratégico y operativo con agencias estadounidenses, principalmente con la DEA (Drug Enforcement Administration), cuya presencia —aunque no siempre visible— es constante, coordinada y legalmente respaldada. A esta agencia se suman otras entidades de Estados Unidos como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la ATF y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con quienes se intercambia información operativa desde la Embajada de Estados Unidos en San José.
La colaboración no es un secreto. Aunque en ocasiones genera suspicacias entre sectores políticos o activistas, la realidad operativa está alejada del discurso ideológico. Las autoridades costarricenses, tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Seguridad Pública, mantienen una política clara: en materia de crimen organizado transnacional, la cooperación internacional es una herramienta de justicia, no un juego político.
Una relación construida sobre la ley
La DEA opera en Costa Rica mediante acuerdos formales con el gobierno costarricense. Su personal no realiza detenciones ni operaciones unilaterales en territorio nacional. Toda su actuación está sujeta al marco de cooperación con las autoridades locales, especialmente con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
De acuerdo con fuentes judiciales, el trabajo de la DEA se centra en proveer inteligencia, análisis financiero y tecnología especializada que muchas veces no está disponible en el país. A cambio, Costa Rica brinda acceso a información de campo, rutas, comportamientos logísticos y vínculos con estructuras locales que operan como brazos de carteles internacionales.
Este intercambio no es nuevo. Desde inicios de los años 90, Costa Rica ha sido considerada una “plataforma logística” del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. La DEA ha sido clave en identificar rutas, modos de operación y liderazgos regionales que, en muchos casos, han terminado con órdenes de captura internacional o extradiciones.
Embajada: el nodo de coordinación
En la Embajada de Estados Unidos en Pavas no solo opera la DEA. Allí también funciona un centro de coordinación con otras agencias federales estadounidenses. El personal diplomático —a través de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Seguridad (INL)— facilita reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y fiscales costarricenses, jueces, cuerpos policiales y hasta autoridades penitenciarias.
Lo que ocurre ahí no es espionaje ni injerencia, sino coordinación legal. Costa Rica mantiene tratados bilaterales de cooperación judicial, extradición, y asistencia mutua en materia penal. La propia Ley sobre Estupefacientes (Ley 8204) prevé la participación de instancias internacionales en labores de inteligencia y persecución penal bajo reglas de legalidad estrictas.
¿Quién decide en Costa Rica?
La respuesta es clara: las decisiones las toman las autoridades costarricenses. La DEA, como el FBI o cualquier otra agencia extranjera, no tiene poder para allanar, detener ni enjuiciar dentro del país. Su papel es consultivo, informativo y técnico.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía son quienes definen si una operación procede o no. Lo mismo ocurre con las órdenes judiciales. En múltiples casos, incluso los datos aportados por agencias extranjeras deben ser validados por fiscales y sometidos a control judicial local para garantizar su legalidad y admisibilidad en juicio.
Esta línea es fundamental para entender por qué el actuar conjunto no es una cesión de soberanía, sino una alianza funcional en la administración de justicia.
Casos que han marcado esta colaboración
- Operación “Los Falcón” (2021-2023): Varios costarricenses ligados a una organización dominicana fueron detenidos gracias a información compartida por la DEA. Las investigaciones locales permitieron identificar sus rutas internas y conexiones bancarias en el país.
- Caso “El Gringo” (2020): Un ciudadano estadounidense capturado en Costa Rica como parte de una red de tráfico de armas fue investigado en conjunto por el FBI, la DEA y el OIJ. Su extradición fue autorizada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
- Red de trasiego por contenedores en Moín: Gracias al análisis de patrones logísticos compartidos por agencias extranjeras, Costa Rica logró identificar cómo estructuras locales contaminaban cargamentos de exportación. La información fue cruzada con bases de datos internacionales de la DEA.
Aplicación de la ley: sin sesgo político
Uno de los puntos más importantes —y menos discutidos— es que las decisiones en estas colaboraciones no responden a orientaciones ideológicas. La estructura de persecución penal en Costa Rica se rige por la Constitución, el Código Procesal Penal y leyes específicas. La DEA, por su parte, está sujeta a los controles del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En este sentido, la opinión pública no determina la aplicación de la ley. Aunque es importante en términos de transparencia, los operativos y decisiones judiciales se basan en evidencia, protocolos internacionales y estándares de legalidad que no varían con los cambios políticos.
Este principio ha sido reafirmado por voceros tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Incluso en gobiernos costarricenses de diferentes ideologías, la relación con la DEA y otras agencias se ha mantenido estable, precisamente porque no responde a una agenda política, sino a una necesidad estructural de justicia.
El dilema de la percepción
Aunque el marco legal es claro, parte de la ciudadanía mantiene dudas sobre el papel real de estas agencias. Esto se debe, en parte, al bajo perfil mediático con el que se manejan muchas de estas colaboraciones. Sin embargo, el silencio no es sinónimo de ocultamiento, sino de respeto al proceso penal.
Las autoridades costarricenses han preferido mantener discreción para no contaminar procesos judiciales o crear espectáculos que puedan ser utilizados por redes criminales para desinformar o sembrar dudas. Aun así, se han ofrecido informes ante la Asamblea Legislativa y reportes anuales al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las actividades de cooperación internacional.
Conclusión: justicia, no ideología
La presencia de la DEA y otras agencias estadounidenses en Costa Rica no debe entenderse como una colonización encubierta ni como una conspiración. Se trata de una relación funcional, basada en leyes, tratados internacionales y la necesidad real de enfrentar estructuras criminales que operan sin fronteras.
En este contexto, la colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos no responde a un modelo de subordinación política, sino a una estrategia conjunta de aplicación estricta de la ley. Una estrategia donde la soberanía no se pierde, sino que se fortalece al proteger a los ciudadanos de redes que trascienden las capacidades nacionales.
Y en esa lucha, la ideología no tiene cabida. Solo la legalidad.