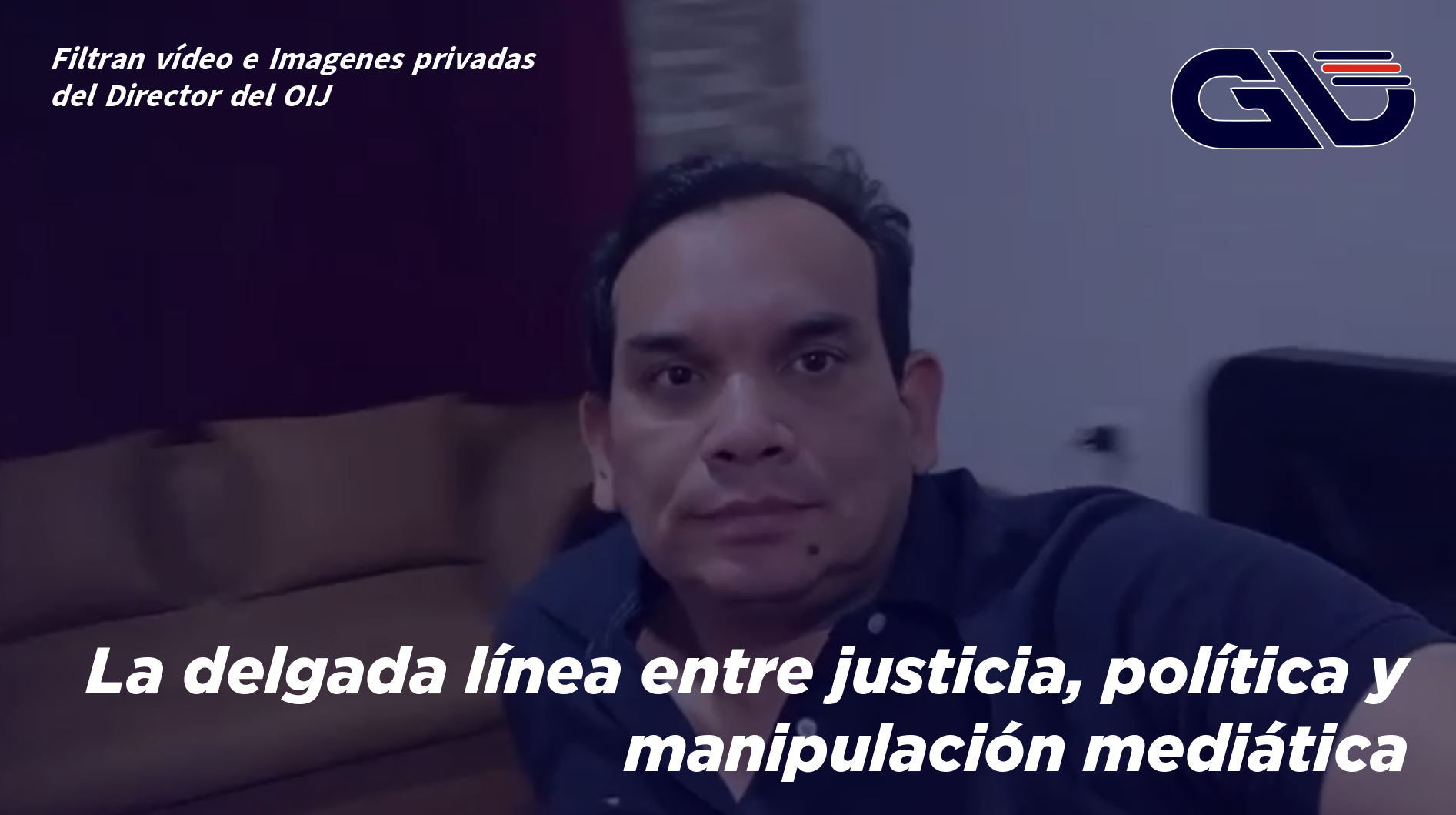La delgada línea entre justicia, política y manipulación mediática
Opinión: Fotos e imágenes del director del OIJ circulan en mensajerías, donde se expone la dignidad de un ser humano, imágenes que quien las obtuvo posiblemente fue bajo consentimiento de una relación propia o impropia, es indistinto, ¿pero que significa esto?, que la sincronía con las próximas elecciones, donde se investigan partidos políticos posiblemente vinculados al narcotraficante internacional, donde la DEA les respira en la nuca en todo el continente. Aun que las imágenes han llegado a nuestros medios, estos no se pondrán a circular por nuestra parte.
Costa Rica atraviesa un momento en que la justicia y la política parecen confundirse en un mismo escenario. El caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, surge justo cuando la institución intensifica su ofensiva contra estructuras del narcotráfico, incluyendo el decomiso de más de 600 kilos de droga en operativos recientes. La coincidencia temporal con una denuncia penal en su contra y la inmediata exposición mediática abren una discusión profunda: ¿cómo mantener el equilibrio entre el derecho a denunciar y la obligación de proteger el debido proceso?
La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 39, establece la presunción de inocencia como principio fundamental: nadie puede ser considerado culpable hasta que una sentencia firme lo declare. La Ley Orgánica del Poder Judicial tampoco contempla la suspensión de un funcionario mientras exista solo una investigación abierta. Forzar una separación antes de una acusación formal sería una forma de sanción anticipada y un precedente riesgoso. En otros países, medidas semejantes han sido utilizadas para neutralizar investigaciones incómodas o erosionar la credibilidad de funcionarios clave.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde el poder del descrédito ha superado al poder de la prueba. En México, el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, enfrentó filtraciones y campañas de difamación en 2021 tras investigar movimientos financieros de figuras políticas y empresariales, según documentó El Universal y Proceso. En Colombia, la revista Semana (2020) y El Espectador (2019) registraron presiones y ataques mediáticos contra fiscales que indagaban nexos entre políticos y el narcotráfico. En Guatemala, la exfiscal general Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) fueron objeto de persecución y campañas coordinadas tras procesar a altos funcionarios, como confirmaron BBC Mundo (2018) y Human Rights Watch (2019). En todos esos casos, las denuncias mediáticas sirvieron para desviar la atención de las investigaciones originales y debilitar instituciones judiciales que tocaban intereses de poder.
La región muestra así un patrón: cuando la ley se aplica sin distinción, aparecen estrategias de desgaste personal. No siempre son amenazas directas; muchas veces son campañas digitales, denuncias oportunas o filtraciones que buscan deslegitimar a quien investiga. La narcopolítica ha aprendido que destruir la reputación de un fiscal o de un director policial es tan eficaz como eliminarlo físicamente. La manipulación mediática es el nuevo método de control institucional.
En el debate público, la línea entre justicia y espectáculo se difumina. Los medios, en su labor de informar, difunden datos y testimonios de fuentes auténticas incluso antes de que la justicia formal los valore, porque su función no es dictar sentencia, sino garantizar el derecho de la sociedad a conocer. Sin embargo, cuando esa información se utiliza como arma política o se manipula el contexto de su divulgación, el riesgo es que la verdad quede subordinada a la percepción.
Los estudios internacionales sobre denuncias sexuales falsas, como los del National Sexual Violence Resource Center (2017), estiman que los casos comprobados de falsedad son minoritarios —entre un 2 % y un 8 %—, pero incluso ese margen puede ser manipulado en contextos políticos. En América Latina no existen bases públicas que permitan medir ni el número de denuncias falsas ni la cantidad de personas condenadas injustamente por decisiones tomadas en duda razonable (in dubio pro reo). Esa opacidad alimenta tanto la desconfianza de las víctimas reales como la vulnerabilidad de los inocentes.
El problema no es la denuncia, sino su uso político. En la región, el crimen organizado no solo infiltra estructuras del Estado; también influye en la percepción pública. Al debilitar la credibilidad de quienes investigan, gana tiempo y poder. En ese sentido, la defensa de la institucionalidad judicial no significa encubrir irregularidades, sino proteger la base misma del Estado de Derecho: la independencia de criterio frente a la manipulación.
Costa Rica, aunque más estable que muchos de sus vecinos, no es inmune a estas tensiones. Su fortaleza institucional depende de mantener la justicia por encima de la presión mediática y de garantizar que cada investigación avance con transparencia, sin condenas sociales anticipadas. Investigar, sí; linchar, nunca. El respeto a la presunción de inocencia no es una concesión al acusado, sino una garantía para todos: sin ella, el juicio deja de ser justicia y se convierte en espectáculo.
En tiempos donde la información circula más rápido que la verdad, defender el equilibrio entre ley, razón y evidencia es un acto de resistencia democrática. Si el sistema cede ante la presión ideológica o el ruido mediático, el crimen organizado no necesitará corromper instituciones: bastará con manipular percepciones. La justicia, entonces, no se perdería por error judicial, sino por erosión cultural.
Opinión Gerardo Ledezma