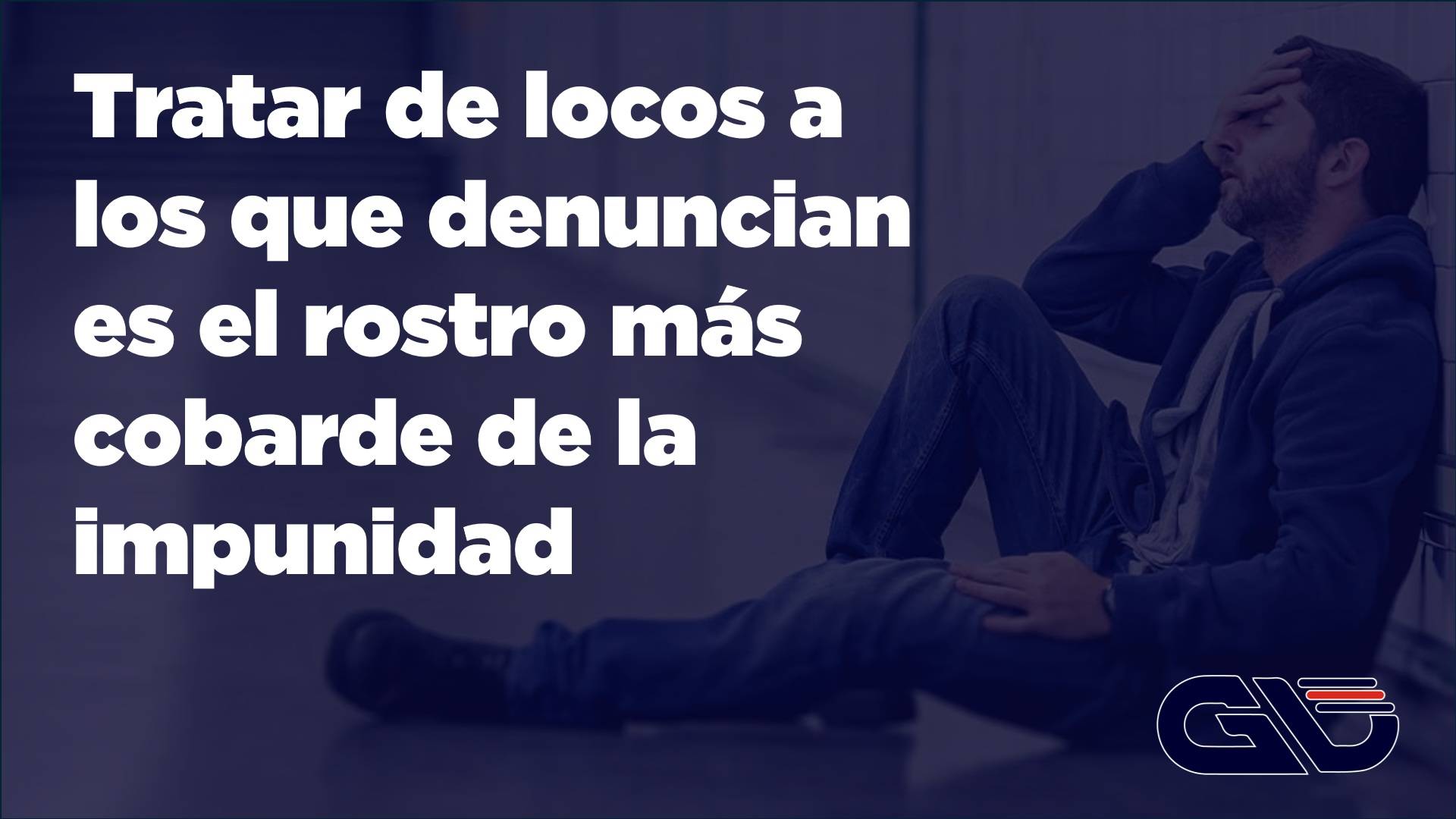Tratar de locos a los que denuncian es el rostro más cobarde de la impunidad
Opinión | Víctimas de la injusticia suelen ser etiquetadas como “locos”. No es casualidad: es la táctica favorita del crimen organizado y de quienes se benefician del poder corrupto para desacreditar, humillar y callar a los que denuncian. El ataque nunca va contra los hechos, sino contra la credibilidad del denunciante. Esa es la manera más cobarde y eficaz de proteger estructuras podridas.
El periodista Camilo Rodríguez denunció la existencia de redes ligadas al narcotráfico en torno a profesionales de la salud mental y del derecho, involucrados en procedimientos irregulares dentro del PANI. Él aseguró sin titubeos: “en el PANI venden niños”. Palabras tan graves deberían haber provocado una respuesta inmediata del aparato judicial. Sin embargo, el silencio ha sido la única contestación. ¿Por qué no se investiga? ¿A quién protege ese silencio cómplice? El mutismo de las autoridades y de buena parte de la prensa huele a encubrimiento.
Los medios de comunicación —que deberían ser contrapesos— se han convertido en instrumentos del mercado y de las agencias de publicidad, más atentos a la planilla que a la verdad. Su función ya no es informar con ética, sino proteger intereses empresariales y políticos. Así, el periodismo, en lugar de fiscalizar, se doblega, y la libertad de expresión termina siendo un derecho secuestrado.
El Caso Papagayo, de la familia Paniagua Mendoza, es otro ejemplo de cómo las denuncias incómodas son empujadas a la oscuridad. Lo que se ha logrado conocer apunta a un entramado que recuerda al caso Magnitsky en Rusia, aquel que impulsó la Ley Magnitsky en Estados Unidos. Aquí se habla de lavado de dinero para financiar campañas políticas y de nexos con el narcotráfico, un escenario que podría desenmascarar una red político-criminal similar a Odebrecht en Brasil. ¿Estamos ante un Estado fallido? Todo indica que sí, sobre todo cuando vemos exfiguras judiciales enfrentando extradiciones por solicitud de la DEA.
En Costa Rica se cumple el viejo refrán: “quien paga la fiesta pone la música”. La conexión entre Gobierno, universidades, grandes empresarios y crimen organizado ha tejido un peligroso nudo de intereses que amenaza con destruir el Estado Social de Derecho. Nos empuja hacia ideologías radicales que manipulan a la ciudadanía mientras legitiman actos antiéticos disfrazados de legales.
Tratar de locos a los denunciantes no es un simple insulto: es una señal clara de la presencia del crimen organizado en las instituciones. Criminalizar la denuncia es un acto de cobardía y complicidad. Lo vimos cuando periodistas fueron señalados de antipatriotas por informar a medios internacionales sobre la presencia del narcotráfico en el país. ¿Quién levanta la voz ante semejante atropello? Los gremios periodísticos deberían hacerlo, pero muchos se han desvirtuado y callan para no incomodar a sus financistas.
La prensa nacional está ante una prueba histórica. Hoy vemos medios que prefieren inclinarse ante los cheques de grandes empresarios que cuestionar la corrupción que devora al país. Su moral tiene precio, y el periodismo se transforma en un simple negocio. No hay diferencia entre esta práctica y la del crimen organizado: ambos justifican sus acciones mientras generan víctimas inocentes.
El denunciante honesto se enfrenta a una maquinaria que lo aplasta. Se topa con una administración pública que se ha arrodillado al dinero y que ha convertido los convenios y contratos en armas para que “la plata mande sobre el derecho”. Así, los recursos públicos ya no son herramientas para el bien común, sino botín de políticos y empresarios.
En este contexto, el ciudadano denunciante es condenado a la impotencia. Su grito desesperado no es locura: es el síntoma de un país que pierde legitimidad, de un Estado Social de Derecho que se desmorona. Costa Rica no necesita caudillos —porque el crimen organizado los fabrica y los pone en cargos de poder—, necesita ciudadanos críticos, debate público real y educación cívica que despierte conciencias.
Seguir esperando un “salvador” es ingenuo y peligroso. Solo basta mirar lo que ocurrió en Venezuela, Nicaragua y Cuba para entender que el silencio y la pasividad abren las puertas a regímenes de control, pobreza y sometimiento. El camino es otro: fomentar la microeconomía, fortalecer una economía circular y reducir la dependencia internacional que nos hace vulnerables a las agendas externas.
Un grito de desesperación nunca debe ser desechado ni burlado. Es una advertencia de que el país se nos está cayendo a pedazos. Ignorarlo equivale a ser cómplices de la injusticia. Costa Rica aún está a tiempo, pero si seguimos callando, pronto el costo será tan alto que ni la memoria ni la historia nos absolverán.