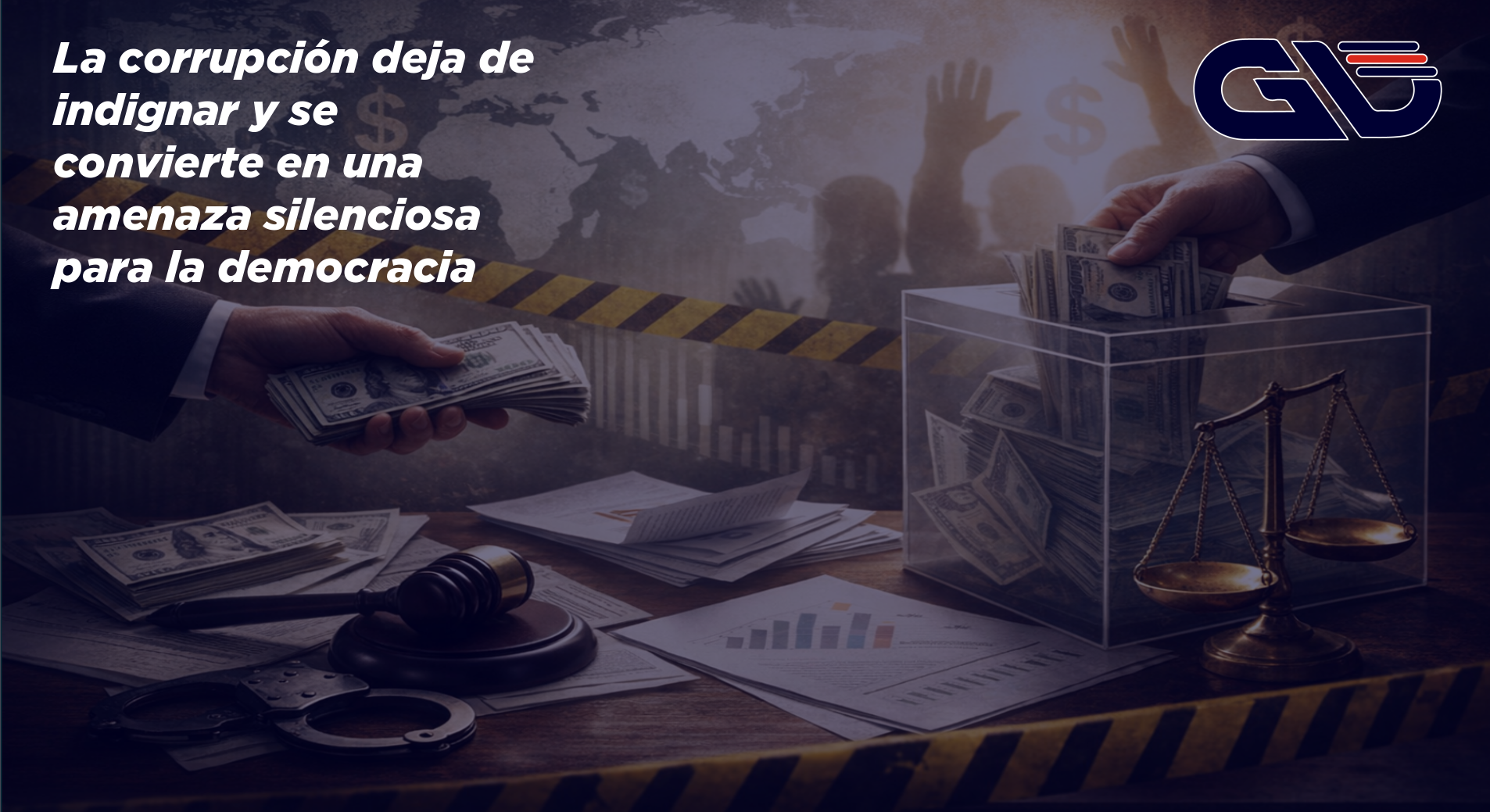La corrupción deja de indignar y se convierte en una amenaza silenciosa para la democracia
En el Día Internacional contra la Corrupción, conviene detenerse a pensar en un fenómeno que no solo erosiona instituciones, sino que además desgasta la confianza pública, la cohesión social y la expectativa de un futuro más justo. La corrupción no es un concepto abstracto ni un término repetido en discursos; es una práctica que tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana: encarece servicios, distorsiona decisiones públicas, debilita el estado de derecho y abre espacio para redes que operan a la sombra de la democracia.
La región latinoamericana ha demostrado, una y otra vez, que la corrupción no depende únicamente de quién gobierna, sino de las estructuras que permiten que ciertos comportamientos se normalicen. Cuando estos espacios de vulnerabilidad se combinan con instituciones débiles, fiscalización limitada y un clima político polarizado, se genera un terreno fértil para que actores públicos y privados encuentren atajos en lugar de rendir cuentas.
El combate a la corrupción no puede seguir reducido a declaraciones solemnes ni a efemérides que se repiten sin consecuencias tangibles. La transparencia no debe ser entendida como un acto de buena voluntad, sino como una obligación permanente del Estado y un derecho del ciudadano. La vigilancia social, el periodismo independiente, los órganos de control fuertes y la justicia que actúa sin presiones políticas son las cuatro columnas mínimas para sostener un sistema que aspire a ser confiable.
Cada país enfrenta sus propias batallas. En algunos, la corrupción se manifiesta mediante grandes escándalos financieros; en otros, mediante prácticas pequeñas, pero constantes, que se justifican bajo la idea de que “así funciona todo”. Precisamente ahí radica el mayor riesgo: cuando la corrupción deja de indignar. Cuando se vuelve rutina. Cuando se convierte en la explicación automática para cualquier trámite, contratación o decisión pública. En ese punto, lo que se pierde no es solo dinero, sino la convicción de que las instituciones pueden servir a quienes deben servir.
El desafío es doble. Por un lado, exigir sistemas más estrictos, más auditables y más abiertos. Por otro, cambiar la cultura cívica que permite que ciertos comportamientos se toleren mientras no afecten directamente al individuo. La corrupción no desaparece por voluntad espontánea; se reduce mediante controles efectivos, castigos reales y, sobre todo, mediante una ciudadanía que no se conforme con la opacidad.
En un día como hoy, la reflexión debería ir más allá del eslogan. La corrupción no es un enemigo invisible: tiene nombres, mecanismos y efectos. Pero también tiene antídotos. La integridad institucional, la educación cívica, el periodismo incómodo, la justicia independiente y la presión ciudadana funcionan cuando se combinan y se sostienen en el tiempo.
En un mundo donde la desinformación y la polarización se utilizan para debilitar la vigilancia pública, reafirmar el valor de la transparencia es un acto de responsabilidad. La democracia no se protege sola. La confianza no se recupera con mensajes de ocasión. Y la corrupción no se combate con discursos, sino con consecuencia. Hoy es un recordatorio de que la lucha continúa, y de que rendirse ante la costumbre es, precisamente, lo que la corrupción espera que hagamos.
Una iniciativa ciudadana sugiere un método de participación ciudadana que podría llevar a criminales de corbata a una celda, visita y descarga el documento en www.pazcr.com