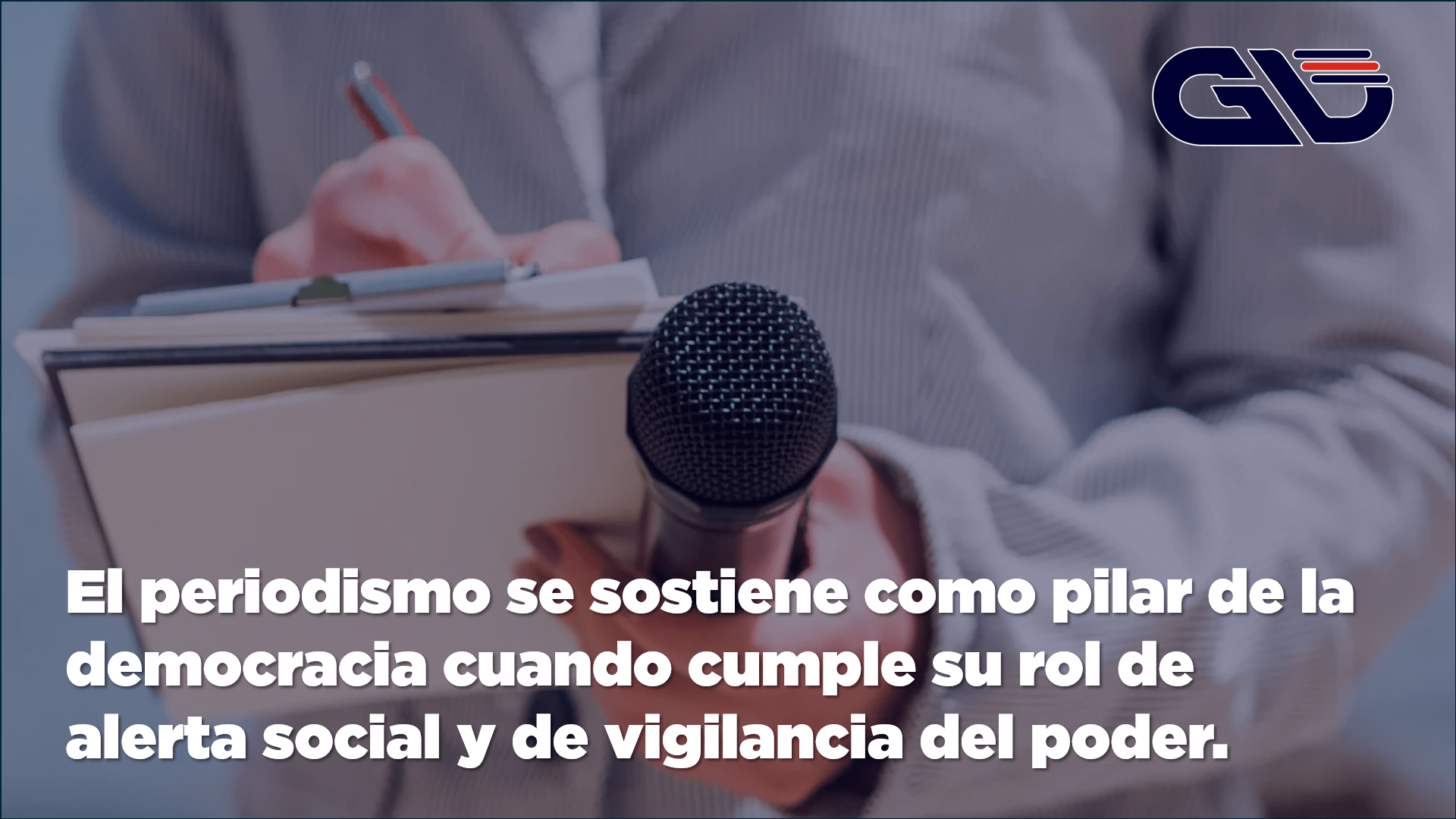El periodismo se sostiene como pilar de la democracia cuando cumple su rol de alerta social y de vigilancia del poder.
Opinión | La profesión periodística, entendida históricamente como el ejercicio de comunicar e informar, se encuentra hoy en un cruce complejo. Aunque la Real Academia Española equipara en gran medida a comunicador y periodista, la distinción es fundamental: mientras la formación académica suele recaer en la carrera de comunicación social, el periodismo es la práctica concreta de investigar, narrar y denunciar hechos de interés público. Esta función, tan antigua como la propia sociedad civil organizada, se formalizó como disciplina académica en el siglo XX, primero en Estados Unidos y luego expandiéndose al resto del mundo. En Latinoamérica, durante décadas, la carrera de comunicación social incluyó al periodismo como una de sus especializaciones, consolidando así una visión amplia de la comunicación como derecho y herramienta social.
Pero más allá de la historia académica, el periodismo enfrenta hoy retos que amenazan su esencia democrática. La mercantilización de la información ha transformado la forma en que los medios priorizan sus contenidos. La lógica de la oferta y la demanda ha desplazado la relevancia pública de las noticias hacia aquello que genera clics, rating o ventas. Las denuncias profundas y difíciles de investigar pierden espacio frente a lo inmediato, lo espectacular y lo viral, reduciendo la información a un producto de consumo y desviando la atención ciudadana de lo que verdaderamente importa.
La concentración mediática en manos de unos pocos grupos empresariales añade otra capa de complejidad. Cuando los medios dependen de intereses económicos y políticos, la agenda informativa deja de responder al interés colectivo y se alinea con los objetivos de sus propietarios. Esto no solo limita el debate público, sino que también abre la puerta a la manipulación social: temas importantes pueden ser silenciados, mientras escándalos menores se magnifican para distraer a la ciudadanía. Como consecuencia, la denuncia pública pierde fuerza, y la impunidad se consolida, minando la confianza en los medios y en la democracia misma.
En este contexto, la proliferación de leyes sobre la protección de la imagen y el honor de las personas se ha convertido en una herramienta ambivalente. Por un lado, protegen derechos legítimos; por otro, fomentan la autocensura. Exigir que el periodista publique únicamente “verdades absolutas” desconoce la naturaleza de su oficio. La verdad judicial es función exclusiva de los jueces, mientras que el periodista debe garantizar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Obligar a los comunicadores a asumir la verdad absoluta es equiparable a criminalizar a un abogado por defender a su cliente: son actos inherentes a la función que cada uno cumple en un sistema democrático.
La irrupción de la inteligencia artificial complica aún más esta ecuación. La posibilidad de fabricar pruebas, audios, videos y documentos falsos plantea desafíos inéditos para la verificación. Sin embargo, exigir al periodista que garantice la autenticidad absoluta de todo lo que difunde sería paralizante y contrario a su misión. La responsabilidad primaria recae en la fuente que suministra la información. El periodista actúa como mediador y vehículo de visibilización, asegurando que las voces circulen en la esfera pública, incluso frente al riesgo de manipulación. Su función no es la de juez ni perito digital; su tarea es preservar la libertad de expresión y abrir espacio para que la justicia y la sociedad analicen, contrasten y decidan.
El periodismo, entonces, se sostiene como un pilar de la democracia cuando cumple su rol de alerta social y de vigilancia del poder. La concentración mediática, la mercantilización de la información, la autocensura inducida por leyes o intereses privados, y los desafíos tecnológicos actuales no deben socavar esa función. Por el contrario, requieren un compromiso ético y profesional más profundo: garantizar que la información circule, que las voces disidentes encuentren un espacio y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a estar informada, sin que el miedo a represalias o al error silencie la denuncia pública.
En conclusión, el periodismo democrático enfrenta un dilema permanente entre responsabilidad, verdad y libertad de expresión. Su función no es dictar sentencias ni certificar la verdad absoluta, sino garantizar que la sociedad tenga acceso a información plural, crítica y veraz en la medida de lo posible. Al hacerlo, protege la democracia misma, confronta la impunidad y resguarda el derecho ciudadano a ser informado. Cualquier intento de redefinir su rol hacia la autocensura o la exigencia de verdades absolutas es un riesgo directo para la transparencia, la justicia y el equilibrio de poder que sustenta a toda sociedad libre.
Por Gerardo Ledezma.