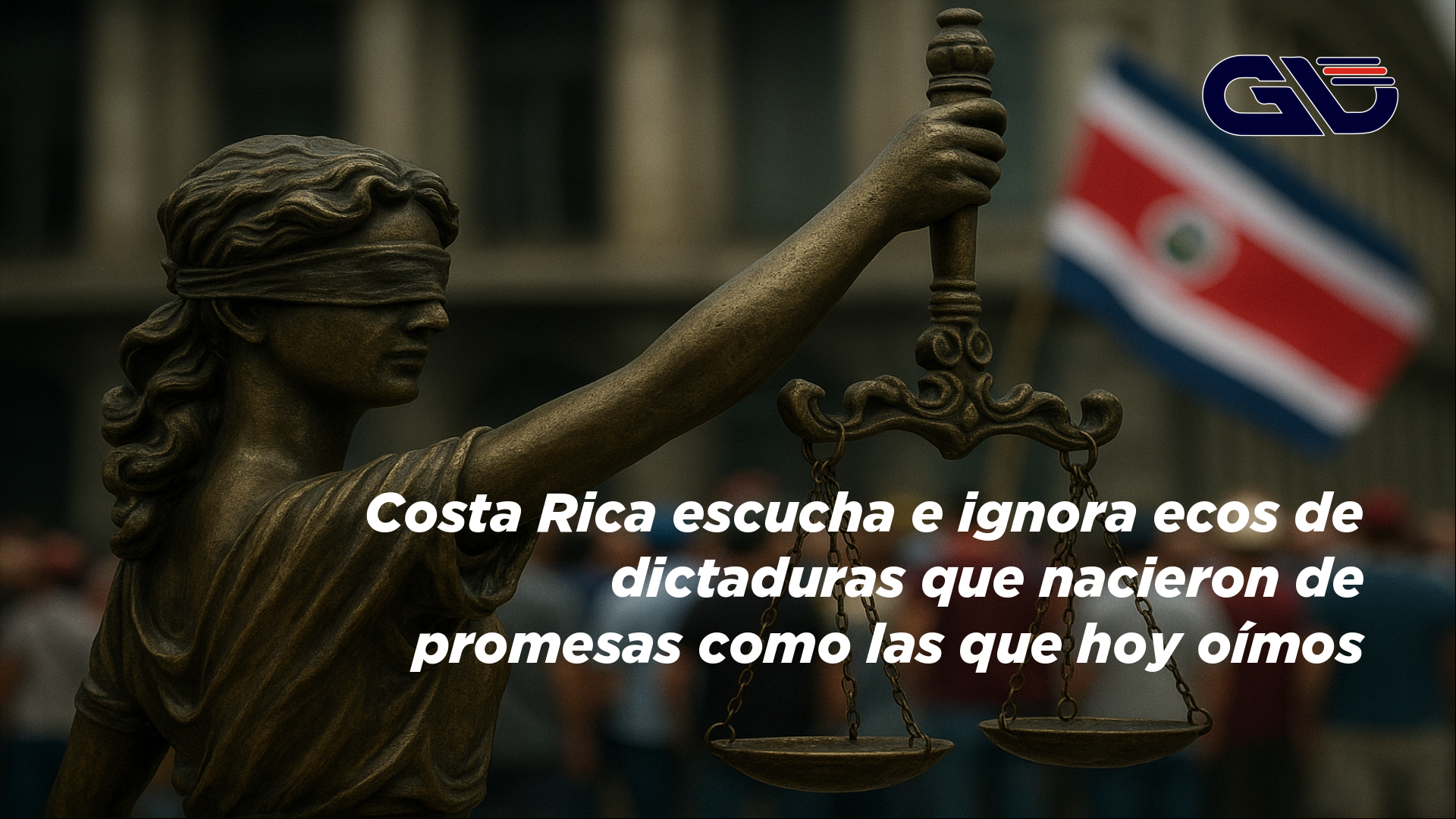Costa Rica escucha e ignora ecos de dictaduras que nacieron de promesas como las que hoy oímos
Opinión: La historia nunca se repite de la misma forma, pero sí con los mismos silencios. Los pueblos que un día juraron que no volverían a caer en manos de caudillos hoy se descubren gobernados por versiones nuevas de los mismos personajes. En América Latina, las dictaduras ya no se imponen con tanques ni golpes de Estado; nacen de discursos, de promesas, de un lenguaje que seduce al cansado, al indignado, al incrédulo. Costa Rica, el país que alguna vez se creyó ajeno a los excesos de la región, hoy reproduce palabra por palabra los mismos argumentos con los que otros pueblos justificaron su rendición. “Necesito 40 diputados para transformar el país”, repite el presidente Rodrigo Chaves, convencido de que la gobernabilidad se mide por la obediencia y no por el equilibrio.
El argumento suena técnico, casi inocente. Pero la historia enseña que cuando un mandatario exige poder total para salvar a la patria, lo que está pidiendo es permiso para reescribirla. El Observador registró sus declaraciones en enero de 2025; La Nación lo citó de nuevo en marzo y abril. No se trata de una frase aislada: es el hilo conductor de una administración que desconfía de los límites. En paralelo, el Ministerio Público confirmó en junio de 2025 que había recibido más de cien denuncias contra el presidente, entre ellas la investigación 22-000210-0276-PE, abierta por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña. El Semanario Universidad documentó más de veinte causas ante el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política. Cada institución que intenta fiscalizar al poder termina siendo acusada de enemiga. Cada periodista que pregunta es señalado de conspirar. Cada juez que aplica la ley es descrito como parte del sistema que “no deja trabajar”. Ese guion, palabra por palabra, ya lo interpretaron otros gobiernos antes de que el autoritarismo se declarara abiertamente.
En 1999, Hugo Chávez prometió refundar Venezuela desde la voluntad del pueblo. Convocó una Constituyente que debía representar la pureza democrática, pero en menos de dos años esa asamblea se convirtió en un instrumento del Ejecutivo. En 2004, con el referendo revocatorio, la maquinaria institucional ya trabajaba a su favor. En 2017, su heredero, Nicolás Maduro, repitió la historia con otra Constituyente, esta vez para neutralizar al Parlamento electo. En Nicaragua, Daniel Ortega regresó al poder en 2007 hablando de reconciliación. En 2009, la Corte Suprema eliminó el límite a la reelección; en 2014, la Asamblea lo hizo constitucional. En Bolivia, Evo Morales invocó la legitimidad popular en 2016 para pedir un nuevo mandato; el referéndum lo rechazó, pero en 2017 el Tribunal Constitucional reinterpretó el resultado. En El Salvador, Nayib Bukele destituyó en 2021 a los jueces que lo incomodaban y en 2022 decretó un régimen de excepción que aún sigue vigente. En Ecuador, Rafael Correa organizó en 2007 una Constituyente que prometía limpiar la política; una década más tarde, su partido controlaba casi todo el aparato del Estado.
Cada caso tuvo su excusa, su contexto, su crisis. Pero el método fue el mismo: un líder fuerte que habla en nombre del pueblo contra las élites, una campaña permanente contra la prensa, un Congreso convertido en notaría y una justicia domesticada. Lo que comenzó como movimiento de redención terminó siendo maquinaria de control. Los pueblos creyeron que el riesgo estaba en los otros —en los opositores, los críticos, los “enemigos del cambio”— y cuando se dieron cuenta, el riesgo era el poder mismo.
Costa Rica, durante setenta años, se sostuvo sobre la confianza en sus instituciones. La abolición del ejército en 1948 no solo fue un acto de paz, fue una apuesta por el control civil del poder. Los tribunales, las universidades, la prensa libre y los colegios profesionales fueron los muros que mantuvieron a raya la arbitrariedad. Pero esos muros, cuando se desgastan, ya no caen con golpes, caen con indiferencia. Y hoy la indiferencia es el sonido más fuerte del país.
En los últimos tres años, el discurso oficial ha puesto bajo sospecha todo aquello que limita al Ejecutivo: la prensa “miente”, las universidades “adoctrinan”, los jueces “protegen a los corruptos”, los sindicatos “obstaculizan el progreso”. El resultado no es debate, es desgaste. Cada ataque mina la credibilidad de las instituciones y refuerza el relato de que solo el presidente dice la verdad. Esa es la esencia del populismo autoritario moderno: la sustitución del Estado por la voz del líder.
Lo mismo ocurrió en los países que hoy se lamentan. Los medios venezolanos que denunciaron la concentración de poder fueron acusados de “terrorismo informativo” en 2002. Los periodistas nicaragüenses que investigaron a Ortega fueron exiliados en 2018. Los jueces bolivianos que intentaron aplicar el referéndum de 2016 fueron destituidos. Los diputados salvadoreños que se opusieron a Bukele fueron tildados de traidores a la patria. Siempre empieza igual: el poder se presenta como víctima, el disidente como enemigo. Y poco a poco, el miedo reemplaza al derecho.
Costa Rica vive su versión incipiente de esa narrativa. Las conferencias de prensa se transforman en monólogos, los medios son señalados por nombre y apellido, y los organismos autónomos son acusados de “no cooperar”. La cultura del insulto se ha normalizado como lenguaje político. Y lo más peligroso: la ciudadanía empieza a justificarlo. Cada vez más costarricenses repiten que “se necesita mano dura”, que “la prensa exagera”, que “el presidente tiene razón en callar a los corruptos”. Esa aceptación pasiva es la antesala de toda crisis democrática.
El continuismo no se anuncia, se construye. Comienza con la idea de que los problemas son tan grandes que se necesita una excepción permanente para resolverlos. El Ejecutivo empieza a absorber funciones del Legislativo “por eficiencia”, a influir en el Poder Judicial “por seguridad”, a controlar la comunicación “por transparencia”. Todo parece lógico. Hasta que ya no queda quien pueda decir que no.
Las señales están ahí: más de cien denuncias en curso, un expediente penal por financiamiento electoral, un presidente que pide mayoría absoluta para reconfigurar el Estado y una opinión pública cada vez más polarizada. Lo mismo dijeron los venezolanos en 1998: “no será tan grave”. Lo mismo repitieron los nicaragüenses en 2007: “solo quiere ordenar las cosas”. Lo mismo juraron los salvadoreños en 2019: “al menos él sí hace algo”. Ninguno imaginó que estaba escribiendo el prólogo de su propio sometimiento.
Defender la democracia no es un acto romántico, es un acto de memoria. Implica recordar cómo empiezan las dictaduras: con promesas, no con disparos. Implica entender que la crítica no debilita al país, lo sostiene. Implica reconocer que las instituciones imperfectas son preferibles al poder perfecto.
Costa Rica todavía tiene prensa libre, tribunales independientes, universidades críticas y ciudadanos que no se han rendido. Pero nada de eso es eterno si el pueblo deja de creer en su valor. Cada mentira oficial que se deja pasar se convierte en precedente; cada abuso que no se investiga se convierte en norma. Los países que cayeron no lo hicieron por maldad, sino por cansancio. Creyeron que un poco de autoritarismo era un precio razonable por la eficiencia. Pero cuando el poder dejó de tener límites, ya no hubo nadie para ponerlos.
El continuismo no es solo la reelección o la permanencia. Es la idea de que solo un hombre sabe lo que el país necesita. Es la muerte lenta de la república bajo la anestesia del éxito inmediato. Costa Rica escucha e ignora los ecos que ya derrumbaron otras democracias. Todavía puede elegir. Pero la advertencia es clara: las dictaduras modernas no nacen de la fuerza, nacen del consentimiento. Y cada silencio cómplice es una piedra más en el muro que luego nadie podrá derribar.